 EL BOTE JUNTO AL PINO
EL BOTE JUNTO AL PINOJunto al mar vivía un muchacho que poseía un bote. Todos los días sacaba su bote y se internaba en alta mar. Y cada vez que se alejaba mucho de la costa, se olvidaba de que sus padres lo esperaban de regreso a una hora determinada. A menudo no regresaba sino hasta bien entrada la noche. Entonces su padre se enfadaba.
Una noche, después de que sus padres lo hubieron esperado ansiosamente y el niño volvió a su casa muy tarde, el padre le dijo airadamente:
—Ojalá ese bote estuviera lejos, donde no hay mar, de manera que tú y él estuvieran separados para siempre.
Su deseo se cumplió, y él mismo quedó tan asombrado como todos los demás. No sabía que había expresado el deseo precisamente en el momento apropiado para que los deseos se cumplan.
A la mañana siguiente, el chico se sentó en la playa. Ya no tenía bote. Su padre le aconsejó que lo olvidara.
Y el bote ahora estaba muy lejos, donde no había mar. Estaba en una montaña, amarrado al tronco de un pino.
La hierba sobre la que se asentaba intentaba parecerse al mar, pero sin mucho éxito.
La gente de la aldea que estaba al pie de la montaña llegaba y trataba de llevarse el bote, para convertirlo en algo útil como una mesa, una silla o simplemente leña para la estufa.
Esa gente vivía tan lejos del mar que no entendía nada de botes. Tampoco sabía de arenas voladoras, ni de conchas marinas ni de olas. Sus pensamientos estaban en las grutas rocosas, en los días calurosos y las neviscas de invierno, y en las botas que debían arrastrar por senderos fangosos cada vez que trepaban a la montaña para ver al bote.
El bote no estaba solo en la montaña. Estaba junto al pino al cual se hallaba amarrado.
El pino miraba hacia el mar del cual había venido el bote. En días sumamente claros confundía el horizonte azul que está detrás de las montañas, y le decía al bote:
—¡Allí viene!
Pero el mar nunca llegaba.
El pino solía sacudir de sus ramas a todos los pájaros que se posaban en ellas y los enviaba al aire diciéndoles:
—¡Vuelen hasta el mar y díganle que ya es buena hora de que venga!
Pero la gente de la aldea armaba trampas y cazaba a los pájaros y los comía, porque eran pobres y tenían hambre.
El bote se puso viejo y se cubrió de musgo. Siempre escuchaba y se olía a sí mismo para tratar de recapturar el mar, y el pino se quedaba reverentemente inmóvil. Sabía que era un esfuerzo muy grande y que pasaría mucho tiempo antes de que los recuerdos del bote se hicieran tan vívidos que pudiese comenzar a bogar sobre la hierba y las piedras, como si lo hiciera sobre las olas. Y cuando aquello sucedió, también el pino comenzó a balancearse, contento, y pensó que el cielo era el mar y que él hundía sus ramas en el agua.
La gente de la aldea no podía entender todo esto. Sólo advirtieron qué peso muerto era el bote. No podía romperse, y la cadena, aunque oxidada, era irrompible también.
Entonces la gente quiso derribar el pino para poder liberar al bote. Pero cuando tocaron el tronco, desde adentro llegó un rugir como si el mar estuviese atrapado dentro y subiera y bajara por él: y repentinamente, brotó de la parte más alta de su copa y cayó sobre la gente como una tempestad.
Corrieron con toda la rapidez que les permitieron sus piernas, y cuando llegaron a la aldea, cada cual se metió en su casa, cerró las puertas y trancó las ventanas.
Todo esto sucedió porque el bote había vuelto a capturar el mar en su interior y el pino había soñado con él.
El muchacho que vivía a orillas del mar había crecido, pero sin olvidar su bote. Y a medida que pasaban los años y se daba cuenta de que no podía olvidarlo, decidió salir en su búsqueda.
Se internó mucho tierra adentro y un día llegó hasta la aldea que estaba al pie de la montaña. Se sentó entre sus habitantes, comió y conversó con ellos como lo había hecho en todos los lugares donde encontró gente durante su viaje.
Ellos le hablaron de su vida, de los días calurosos del verano y los días gélidos del invierno, de su pobreza y de su trabajo en la infértil planicie que se extendía entre las montañas. Pero no mencionaron al bote de la montaña.
El muchacho les habló a ellos del mar y lo describió como la cosa más magnífica del mundo, infinitamente preciosa y brillante.
La gente pensó que se trataba de un tesoro y entonces tomaron prisionero al joven y le dijeron que debía llevarles ese tesoro si deseaba volver a ser libre.
—Es demasiado inmenso —dijo el muchacho—. No puedo traerlo acá. Y tampoco se trata de un tesoro.
Trató de explicarles que era algo que lo hacía a uno sentirse feliz con sólo mirarlo. Pero la gente no podía comprender por qué no podían ellos poseerlo, y no le creyeron cuando les dijo que se trataba de agua. Pero sí pudieron ver cuán contento se ponía el joven con sólo pensar en el mar.
—¡Es un tesoro —exclamaban— y debemos poseerlo!
Y una vez más, presa nuevamente de sus recuerdos del mar, el joven comenzó a describirlo:
—El mar respira acompasada y suavemente. Es la paz.
Entonces la gente se quedó silenciosa e inmóvil y escuchó. Pero su silencio era muy diferente del silencio del mar.
—Y es siempre cambiante —trató de explicar el muchacho—. A veces se eleva y espuma y rabia en delirante inquietud, se encoge y estremece su propia fulgurante superficie, la devora y la arrastra hacia el fondo.
Entonces la gente se sintió excitada. Gritaron y gesticularon en un clamor insensato y golpearon el suelo con varas, ciegamente, como si pudieran de ese modo extraer lo que pertenecía al mar.
—No pueden imaginarse el mar —dijo el muchacho, compungido—. El mar no está habitado, es claro y chato.
Luego la gente volvió las espaldas a sus casas y se fueron a la planicie entre las montañas donde cultivaban el grano y se sentaron a esperar. Cada uno de ellos observaba a los otros con suspicacia, para ver quién sería el que por fin descubriese en esta planicie al legendario mar, que supuestamente otorgaba tanta felicidad. Y los más ansiosos tenían redes para atrapar al mar en cuanto lo descubrieran. Pero nadie vio nada y nadie atrapó nada.
Más tarde regresaron a sus casas y exigieron al joven que se quedase a vivir con ellos, como uno más de la aldea. Él debería ser como ellos, de manera que la memoria del mar se extinguiera y sólo pudiese ver la tierra en que vivían y la montaña y los senderos de arena y piedra que se ponían resbaladizos con las lluvias del otoño.
El muchacho se escapó. No quería ser como la gente se lo exigía. Se escapó a la montaña, por ver si divisaba el mar. No lo pudo ver, pero encontró el pino y el bote y se sentó al lado de ellos.
La gente de la aldea lo siguió. Deseaba matarlo porque ahora, por su causa, ya no tenía paz.
Entonces el muchacho contempló su bote y vio que se balanceaba aquí y allá sobre las piedras; una vez más sentía la presión del mar.
Cuando la gente de la aldea llegó hasta el pino, el muchacho ya se había convertido en una ola y había elevado muy alto al bote y había roto contra él; y el bote se había convertido en un pez, que se sumergió en el aire.
La gente no encontró otra cosa que la herrumbrosa cadena y el pino, que crecía y crecía para alejarse de ellos.
En la playa, el muchacho raspaba el musgo que cubría su bote, y lo embreaba. Se quedó con él mientras la madera se secaba, con la quilla hacia arriba. Tres días más tarde ambos salieron a alta mar, el muchacho y su bote.
Una noche, después de que sus padres lo hubieron esperado ansiosamente y el niño volvió a su casa muy tarde, el padre le dijo airadamente:
—Ojalá ese bote estuviera lejos, donde no hay mar, de manera que tú y él estuvieran separados para siempre.
Su deseo se cumplió, y él mismo quedó tan asombrado como todos los demás. No sabía que había expresado el deseo precisamente en el momento apropiado para que los deseos se cumplan.
A la mañana siguiente, el chico se sentó en la playa. Ya no tenía bote. Su padre le aconsejó que lo olvidara.
Y el bote ahora estaba muy lejos, donde no había mar. Estaba en una montaña, amarrado al tronco de un pino.
La hierba sobre la que se asentaba intentaba parecerse al mar, pero sin mucho éxito.
La gente de la aldea que estaba al pie de la montaña llegaba y trataba de llevarse el bote, para convertirlo en algo útil como una mesa, una silla o simplemente leña para la estufa.
Esa gente vivía tan lejos del mar que no entendía nada de botes. Tampoco sabía de arenas voladoras, ni de conchas marinas ni de olas. Sus pensamientos estaban en las grutas rocosas, en los días calurosos y las neviscas de invierno, y en las botas que debían arrastrar por senderos fangosos cada vez que trepaban a la montaña para ver al bote.
El bote no estaba solo en la montaña. Estaba junto al pino al cual se hallaba amarrado.
El pino miraba hacia el mar del cual había venido el bote. En días sumamente claros confundía el horizonte azul que está detrás de las montañas, y le decía al bote:
—¡Allí viene!
Pero el mar nunca llegaba.
El pino solía sacudir de sus ramas a todos los pájaros que se posaban en ellas y los enviaba al aire diciéndoles:
—¡Vuelen hasta el mar y díganle que ya es buena hora de que venga!
Pero la gente de la aldea armaba trampas y cazaba a los pájaros y los comía, porque eran pobres y tenían hambre.
El bote se puso viejo y se cubrió de musgo. Siempre escuchaba y se olía a sí mismo para tratar de recapturar el mar, y el pino se quedaba reverentemente inmóvil. Sabía que era un esfuerzo muy grande y que pasaría mucho tiempo antes de que los recuerdos del bote se hicieran tan vívidos que pudiese comenzar a bogar sobre la hierba y las piedras, como si lo hiciera sobre las olas. Y cuando aquello sucedió, también el pino comenzó a balancearse, contento, y pensó que el cielo era el mar y que él hundía sus ramas en el agua.
La gente de la aldea no podía entender todo esto. Sólo advirtieron qué peso muerto era el bote. No podía romperse, y la cadena, aunque oxidada, era irrompible también.
Entonces la gente quiso derribar el pino para poder liberar al bote. Pero cuando tocaron el tronco, desde adentro llegó un rugir como si el mar estuviese atrapado dentro y subiera y bajara por él: y repentinamente, brotó de la parte más alta de su copa y cayó sobre la gente como una tempestad.
Corrieron con toda la rapidez que les permitieron sus piernas, y cuando llegaron a la aldea, cada cual se metió en su casa, cerró las puertas y trancó las ventanas.
Todo esto sucedió porque el bote había vuelto a capturar el mar en su interior y el pino había soñado con él.
El muchacho que vivía a orillas del mar había crecido, pero sin olvidar su bote. Y a medida que pasaban los años y se daba cuenta de que no podía olvidarlo, decidió salir en su búsqueda.
Se internó mucho tierra adentro y un día llegó hasta la aldea que estaba al pie de la montaña. Se sentó entre sus habitantes, comió y conversó con ellos como lo había hecho en todos los lugares donde encontró gente durante su viaje.
Ellos le hablaron de su vida, de los días calurosos del verano y los días gélidos del invierno, de su pobreza y de su trabajo en la infértil planicie que se extendía entre las montañas. Pero no mencionaron al bote de la montaña.
El muchacho les habló a ellos del mar y lo describió como la cosa más magnífica del mundo, infinitamente preciosa y brillante.
La gente pensó que se trataba de un tesoro y entonces tomaron prisionero al joven y le dijeron que debía llevarles ese tesoro si deseaba volver a ser libre.
—Es demasiado inmenso —dijo el muchacho—. No puedo traerlo acá. Y tampoco se trata de un tesoro.
Trató de explicarles que era algo que lo hacía a uno sentirse feliz con sólo mirarlo. Pero la gente no podía comprender por qué no podían ellos poseerlo, y no le creyeron cuando les dijo que se trataba de agua. Pero sí pudieron ver cuán contento se ponía el joven con sólo pensar en el mar.
—¡Es un tesoro —exclamaban— y debemos poseerlo!
Y una vez más, presa nuevamente de sus recuerdos del mar, el joven comenzó a describirlo:
—El mar respira acompasada y suavemente. Es la paz.
Entonces la gente se quedó silenciosa e inmóvil y escuchó. Pero su silencio era muy diferente del silencio del mar.
—Y es siempre cambiante —trató de explicar el muchacho—. A veces se eleva y espuma y rabia en delirante inquietud, se encoge y estremece su propia fulgurante superficie, la devora y la arrastra hacia el fondo.
Entonces la gente se sintió excitada. Gritaron y gesticularon en un clamor insensato y golpearon el suelo con varas, ciegamente, como si pudieran de ese modo extraer lo que pertenecía al mar.
—No pueden imaginarse el mar —dijo el muchacho, compungido—. El mar no está habitado, es claro y chato.
Luego la gente volvió las espaldas a sus casas y se fueron a la planicie entre las montañas donde cultivaban el grano y se sentaron a esperar. Cada uno de ellos observaba a los otros con suspicacia, para ver quién sería el que por fin descubriese en esta planicie al legendario mar, que supuestamente otorgaba tanta felicidad. Y los más ansiosos tenían redes para atrapar al mar en cuanto lo descubrieran. Pero nadie vio nada y nadie atrapó nada.
Más tarde regresaron a sus casas y exigieron al joven que se quedase a vivir con ellos, como uno más de la aldea. Él debería ser como ellos, de manera que la memoria del mar se extinguiera y sólo pudiese ver la tierra en que vivían y la montaña y los senderos de arena y piedra que se ponían resbaladizos con las lluvias del otoño.
El muchacho se escapó. No quería ser como la gente se lo exigía. Se escapó a la montaña, por ver si divisaba el mar. No lo pudo ver, pero encontró el pino y el bote y se sentó al lado de ellos.
La gente de la aldea lo siguió. Deseaba matarlo porque ahora, por su causa, ya no tenía paz.
Entonces el muchacho contempló su bote y vio que se balanceaba aquí y allá sobre las piedras; una vez más sentía la presión del mar.
Cuando la gente de la aldea llegó hasta el pino, el muchacho ya se había convertido en una ola y había elevado muy alto al bote y había roto contra él; y el bote se había convertido en un pez, que se sumergió en el aire.
La gente no encontró otra cosa que la herrumbrosa cadena y el pino, que crecía y crecía para alejarse de ellos.
En la playa, el muchacho raspaba el musgo que cubría su bote, y lo embreaba. Se quedó con él mientras la madera se secaba, con la quilla hacia arriba. Tres días más tarde ambos salieron a alta mar, el muchacho y su bote.
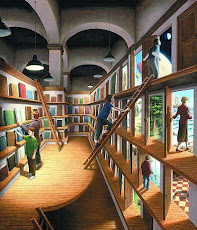


No hay comentarios:
Publicar un comentario